CUANDO ALGUIEN MÁS QUIERE SABER
SOBRE EL CAMARÓN DE LEY
A Moisés, Rafael y Rigal,
amigos holguineros
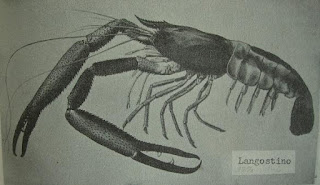 Intentar conocer es la clave. Muy
acomodados al tema de los peces, porque es del blog la sustancia esencial, no
faltaba sino que algún interesado hiciera alguna pregunta excedida de la pauta
ya trazada –recordemos que estamos tan cerca de la década-, para que la
inquietud hiciera mover teclado en el ordenador y el teléfono. El señor René
Rigal, acabado de obtener un tercer premio en el Concurso de Texto Informativo
y Literario Cubanos de Pesca, ha llamado desde su Holguín para algunas
consultas. Hablábamos de un pez que en la montañosa Baracoa (la del oriente, la
Primada Ciudad) llaman “guatabuco”, con ese sabor vernáculo que suelen tener algunos
nombres comunes y esa como anécdota localista que se va distanciando de la voz
pública y se queda solo la rara apelación, guatabuco, que es como cuando le
escuchamos decir a este otro lado de la Isla que hay un pez llamado longorongo,
que resulta ser un crappie introducido, según
fuente entendida, pero más nuevos llaman así a una tilapia, o se lo acortan:
“Vean este longo...”, coleteando al extremo del cordel de la vara criolla.
Intentar conocer es la clave. Muy
acomodados al tema de los peces, porque es del blog la sustancia esencial, no
faltaba sino que algún interesado hiciera alguna pregunta excedida de la pauta
ya trazada –recordemos que estamos tan cerca de la década-, para que la
inquietud hiciera mover teclado en el ordenador y el teléfono. El señor René
Rigal, acabado de obtener un tercer premio en el Concurso de Texto Informativo
y Literario Cubanos de Pesca, ha llamado desde su Holguín para algunas
consultas. Hablábamos de un pez que en la montañosa Baracoa (la del oriente, la
Primada Ciudad) llaman “guatabuco”, con ese sabor vernáculo que suelen tener algunos
nombres comunes y esa como anécdota localista que se va distanciando de la voz
pública y se queda solo la rara apelación, guatabuco, que es como cuando le
escuchamos decir a este otro lado de la Isla que hay un pez llamado longorongo,
que resulta ser un crappie introducido, según
fuente entendida, pero más nuevos llaman así a una tilapia, o se lo acortan:
“Vean este longo...”, coleteando al extremo del cordel de la vara criolla.
Pues guatabuco resultó no ser parecido
a un curbino, como hubo creencia, ni siquiera de lejos emparentado, pues
conversando con Rigal resulta que es pez de montaña antes abundante, plateado y
metido en una talla como para buscarlo y almorzar con (de) él, pues tres o
cuatro libras de pescado en una ración es ya para enrojecer carbones y citar
mojo de naranja agria en jícara, o al menos en jarro de lata. Un poco más de
hablar, ajustando las frases en precaución del saldo de la tarjeta telefónica
del amigo que ha llamado, y sin abrir los libros se convierte en sabido que lo
así llamado por cultura local –que es hermoso ejercicio de lenguaje cuando se
le sabe conservar, contrastado con la norma esencial del habla-. La conclusión
es que el diálogo ha versado acerca del joturo, Joturus pichardi, en escueto
latín de terminología científica. Una duda final, obsta de hacerse escabroso
desvío de la certeza, porque al cuestionar lo que joturo podría ser, otra vez,
para el lenguaje de los pescadores del lugar -¿ahora holguineros?-,
atribuyéndole cierta característica que solo una especie de guabina tiene,
queda aclarado.
― ¿Y qué es jiguagua, Ismael?
― Un pez, claramente. Uno de los
jureles.
― Pero no es jurel, tiene una
mancha negra en el opérculo.
― Exacto, esa es la jiguagua.
― Es del mar, pero ¿entra a los
ríos?
― Y sí entra. Busque el libro que
usted sabe, ese que habla de peces y las cuestiones técnicas para pescarlos, y
en la página 310 verá una que fue tomada a mosca bien adentro del río
Cuyagüateje.
Nos quedaba hablar del camarón de
ley. Creíamos haber tratado antes acerca de este crustáceo o alguno parecido
así llamado, pero está visto que 2017 comenzaba con las dudas en torno a los
nombres comunes de los animales de agua dulce. En una nota titulada “El límitede lo legal del camarón de ley”,
escrita a comienzos del 2013, estábamos tratando en realidad acerca de una
langosta de agua dulce, lo cual nos lo aclaró minutos más tarde el especialista
Enrique Jiménez, del Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP), en otra
productiva llamada telefónica. O sea, que el camarón, local o supuestamente
siéndolo, no tiene directamente relación con la especie de cultivo traída de
Australia. Luego, con cierto tono de preocupación en la voz, el editor del blog
es preguntado por el investigador:
― ¿Cómo es ese camarón? ¿Cuál es
su color? Porque hace unos años se trajo el camarón tigre para su reproducción
acuícola por la zona de Casilda y al parecer se escapó de las áreas de cría y
se dispersó por la plataforma...
― No. Es un camarón estrictamente
fluvial, que tiene una longitud de cuarenta centímetros, y si se hierve con una
pisca de sal y se le deja caer unas gotas de limón ofrece un aroma y un sabor
inolvidable.
― Ah! aparte de la sugerente descripción
culinaria, ese puede ser el Macrobrachium
rosenbergui, que es una especie introducida.
Uno se va a atrever a
mencionarlo:
― ¿No podría tratarse del Macrobrachium jamaicense? Así lo dicen
Mario Sánchez Roig y Federico Gómez de la Maza en la página 165 de La pesca en Cuba, de 1952, donde le
llaman camarón de ley.
Recordando las vacaciones
infantiles con cañabrava aparejada por las orillas de un río a las afueras del
poblado de Campo Florido, uno se queda pensando que ciertamente puede ser,
aunque también se parece mucho a que el nombre científico pudo haberse
cambiado, como (nos) sucedió con la biajaca criolla, que acabamos por
aprendernos de memoria su identidad, Cichlasoma
tetracanthus, para ser corregidos, luego de cierta publicación, que
modernamente se le llama –le llaman los biólogos- Nandopsis tetracanthus. Tan pobres andamos todavía de saber, que
del teléfono corremos a la laptop y preguntamos a la máquina, que dice tener
referencia de un artículo titulado “Los langostinos o camarones de ley”, publicado por la
revista Mar y Pesca, no la de ahora,
sino la de 1957. No tiene el material mismo en archivo, sería el colmo (o no),
pero ya íbamos para la Biblioteca Nacional José Martí.
“Tenemos
en las aguas dulces de Cuba un grupo de crustáceos de alto mérito”, escribe ahí
un autor que no firma, poniendo el énfasis en las cualidades culinarias de los
camarones acerca de que tratará, y no hay que desmentir la referencia a “la
textura delicada y muy agradable sabor” de la fragante masa silvestre extraída del
animal que se protege bajo piedras y en espumantes arroyos. No eran abundantes
los también llamados langostinos, ahora lo son menos, entre otras razones
debido a que sus sitios de cría, como ríos y lagunas, poca duda cabe que han
recibido el impacto de medio siglo de impulsos al desarrollo. En la fecha del
artículo “Los langostinos o camarones de ley”, junio del año ya dicho, se hallaba en vigencia la
veda de las especies referidas, y anota que la pesca se realizaba artesanalmente
–a jamo y jabuco- y el saldo de la captura llegaba al mercado de La Habana
procedente de los ríos de Matanzas y Cumanayagua. Son datos de bastante
interés, dado que el autor tiene nociones desde la adolescencia de que los
camarones de diversos tipos eran capturados recreativamente por los que querían
disfrutar de su carne y jamás se les vio vender o pagar a alguien por ellos.
Estos crustáceos pertenecen al género Macrobrachium ―que significa “brazos
largos”, por las pinzas que posee―, familia Palaemonidae,
una de cuyas especies serían los camaroncitos del limo o “de cristal”,
denominados así por su cuerpo transparente, habitantes de aguas dulces y
semi-salobres. “En nuestra Isla hay cuatro especies de camarones de ley, que
son Macrobrachium jamaicense, Hebrst;
M. olfersii, Weighman; M. mexicanum, Saussure, y M. acanthurus, Weighman. Nuestros
camarones pequeños de ríos y lagunas son: Cambarus
consobrinus, Sausssure; C. cubensis,
Erichson; C. rivalis, Faxon; Paleomonetes cubensis, Erichson, y
algunas otras especies, más escasas o raras”. Se ha leído en la revista.
La mayor de todas las especies, en el país y en
América, es M. jamaicense del que se
aseguraba podían medir hasta dos pies (más de 60 cm) algunos ejemplares. Su
color general es chocolate carmelitoso, con moteados crema en los costados, y
sombreado verdoso. Las pinzas o “bocas” son verdosas con tubérculos negros y
marcas verdosas en las junturas. La especie se encuentra en los Estados Unidos
y se extiende meridionalmente hasta el Brasil, dice el artículo consultado. Al
mencionado le sigue en tamaño M.
acanthurus, que llega a 12 o 14 pulgadas en longitud. El macho de M. ofersii posee una pinza grande y
abultada y otra pequeña, plana y lisa. Los langostinos o camarones de ley soportan
poco las aguas turbias; son omnívoros y puede criarse bien de modo artificial
lo cual debería ser un buen aviso para aquellos de nuestros aficionados que
tienen pasión de emprendedores y algún terreno disponible en sus viviendas.
Cierto es que en las aguas interiores del país se ha soltado la competencia
ambiental de camarones introducidos, pero quien escuche esta recomendación sin
dudas hará una respetable contribución al rescate de estas especies, para el
consumo y su reintroducción a la naturaleza. Otro aspecto nada despreciable, es
el valor como carnada de las especies menores de camarones, cuya cría para este
fin evitaría que tanto desaprensivo continúe rociando contaminantes como la
cipermetrina en las orillas de los embalses para conseguirlos.
Más tarde viene al caso que no es para nada el
colmo que un artículo de un par de páginas y algunas líneas estuviera en la
memoria de la laptop (ahora está), si cuando bien buscado aparecería otro
material aún más extenso: la “Guía elemental de las aguas dulces de Cuba”, de
Pastor Alayo y Dalmau, publicada en la revista Torreia (La Habana,
Nueva Serie, No. 37, 15 de agosto de 1974), que suman 73 páginas fotocopiadas. Una idea
muy sugerente para todo el que desanda márgenes acuáticos es que “hay una
estrecha relación entre todos los seres que viven” en ríos y lagunas y “las
substancias no vivientes”, vínculo que sustenta la noción de ecología. El texto
que pasa en la pantalla informará sobre plancton, algas, plantas superiores
como el macío, la gran familia de los insectos, los moluscos, los anfibios, los
reptiles, aves, mamíferos; naturalmente, los peces... y crustáceos. La mirada
integral, aunque sea un concentrado inventario: tendrá que ser hojeado, más
veces.
En lo que respecta a los crustáceos en esta Guía de Alayo, vamos a transcribir todo
lo que dice, de modo que sirva de orientación tanto a curiosos aficionados como
a los de la misma categoría que se inquieten por la suerte del animalito y se
suelten en sus aguas vecinas a rescatar algunos. Sin poder evitar que los pocos
cautivos que logren lleguen a una olla, se ha de alentar a que alguno que
pueda, de entre los vadeantes se esmeren en conservar algunos ejemplares en
aguas óptimas para observar su supervivencia y, con suerte, reproducción.
CUBANOS DE PESCA recibirá algún día un
escrito que documente el seguimiento de este consejo y la foto de la primera
generación de camarones de ley salvados en su estadio vital más temprano. Será día
de fiesta. En fín, dice Pastor Alayo en las páginas 22 y 23 del material citado:
“Al Orden DECAPODA pertenecen las especies más
notables por su tamaño e importancia para el hombre, por servir muchas de ellas
de alimento a éste; tradicionalmente se ha dividido este orden en tres
secciones: Macruros, que comprende a
los camarones y langostas, Anomuros,
que incluye a los macaos, porcelanas, etc., y Braquiuros, que reúne a los cangrejos propiamente dichos.
“Todas las especies
de este Orden tienen hábitos alimenticios parecidos, y muestran gran
predilección por los desperdicios y materias animales o vegetales ya muertas,
estén o no descompuestas. Son animales nocturnos, siendo difícil encontrarlos
de día, a menos que se les busque con cuidado. La mayoría de las especies son
marinas, siendo un porcentaje muy bajo el que habita las aguas dulces.
“Entre los camarones
que se pueden encontrar en las aguas dulces de Cuba pueden citarse: Xiphocaris elongata, de rostro muy
alargado y unos 80 mm de longitud; Atya
innocous y Atya scabra, muy
abundantes en la parte oriental de la Isla, y llamadas localmente viejitas; dos
especies del género Potimirim, y en
fin Micratya poeyi. Todas estas
especies pertenecen a la familia Atyidae,
cuyos representantes carecen de tenazas grandes o “muelas”. Jonga serrei pertenece también a esta
familia.
“El camarón de
río más grande de Cuba es el Macrobrachium
carcinum, que puede llegar a tener un pie de longitud, sin incluir las
tenazas, que son ambas iguales, muy largas y robustas; el Macrobrachium faustinum se distingue del anterior por su tamaño
menor, y por tener una tenaza mucho mayor que la otra, teniendo teniendo la
tenaza mayor un gran mechón de pelos en el dorso de la mano; otra especie
interesante es el Paleomon pandaliformis,
conocido también como Palaemonetes
cubensis, que carece de tenazas grandes. Todas estas especies pertenecen a
la familia Palaemonidae.
“Procambarus cubensis abunda mucho en la
porción occidental de la Isla, faltando en el extremo oriental, y Procambarus atkinsoni vive en Isla de
Pinos únicamente; ambas especies pertenecen a la familia Astacidae. Son conocidas con el nombre vulgar de “batatas”.
 No es la acumulación de nombres
científicos un deseo del blog de lucir suceso de cultura. Cada designación
avalada por biólogos, instituciones y publicaciones constituye una evidencia de
reconocimiento a la particularidad de cada especie y quienes frecuentamos el
medio natural, por muy aficionados y deportivos que seamos, solo nos
convertiremos en ambientalistas experimentados, preparados para el disfrute y
la protección de los recursos que tanta satisfacción nos brindan, cuando
prestemos alguna atención a las nociones que la ciencia nos acerca. Observar,
saber, mostrar a otros. Y anotemos que los saberes que como caminantes de
terreno jíbaro nos apropiamos pueden dar una óptica novedosa a los calificados
científicos, que no siempre tienen todas las oportunidades que debieran para
contrastar su sólido entendimiento con la escondida y variable naturaleza.
Ayudándoles nos ayudamos.
No es la acumulación de nombres
científicos un deseo del blog de lucir suceso de cultura. Cada designación
avalada por biólogos, instituciones y publicaciones constituye una evidencia de
reconocimiento a la particularidad de cada especie y quienes frecuentamos el
medio natural, por muy aficionados y deportivos que seamos, solo nos
convertiremos en ambientalistas experimentados, preparados para el disfrute y
la protección de los recursos que tanta satisfacción nos brindan, cuando
prestemos alguna atención a las nociones que la ciencia nos acerca. Observar,
saber, mostrar a otros. Y anotemos que los saberes que como caminantes de
terreno jíbaro nos apropiamos pueden dar una óptica novedosa a los calificados
científicos, que no siempre tienen todas las oportunidades que debieran para
contrastar su sólido entendimiento con la escondida y variable naturaleza.
Ayudándoles nos ayudamos.





No hay comentarios:
Publicar un comentario